Ver descripción archivística
Unidad documental simple 000572 - Audición nº 3 - La música de danza afronorteamericana
Parte de Fondo Néstor Ortíz Oderigo
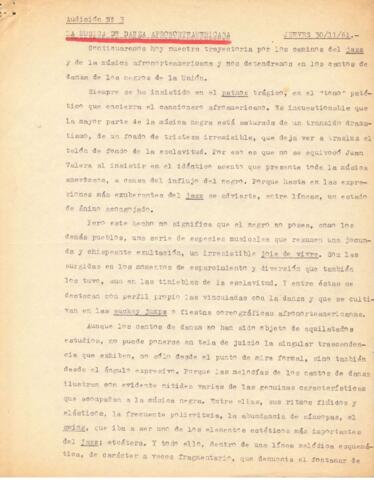
Área de identidad
Código de referencia
Título
Fecha(s)
Nivel de descripción
Volumen y soporte
Área de contexto
Nombre del productor
Historia biográfica
Sus primeros artículos aparecieron en la revista “Fonos” en 1928. Luego colaboró en diarios y revistas de todo el mundo como “La Nación”, “El Mundo”, “Nosotros”, “Lea y Vea”, “Davat”,“Saber Vivir”, “Sustancia”, “Associated Negro Press”, “Oportunity”, “Playback”, “Jazz
Magazine”, “Hot Club Magazine”, “Música Jazz”, “Pensamiento da América”, “Folha da Manha”, “Ritmo”, “Quilombo”, “Mundo Uruguayo”, “Rhythme”, “Australian Jazz Quarterly”.
Néstor Ortiz Oderigo había comenzado a entusiasmarse con la música de los afronorteamericanos a los catorce años. El amor por el jazz lo había conducido a interesarse en la cultura negra de toda Latinoamérica, en particular del Río de la Plata.
Murió en 1996, a los 84 años de edad. Su viuda donó la inmensa colección de libros sobre temas antropológicos, discos, tallas y tambores al Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su sobrina, Alicia Dujovne Ortiz, donó material inédito a la Universidad de Tres de Febrero para dar a conocer parte de la obra que no fue publicada por el autor.
Murió en 1996, a los 84 años de edad.
Institución archivística
Historia archivística
Origen del ingreso o transferencia
Área de contenido y estructura
Alcance y contenido
Se trata del PDF preparado con el guion para una emisión de un programa radial emitido el 30/11/1961. Trata sobre las danzas negras y africanas. El texto está mecanografiado y tiene notas y subrayados en color rojo o azul. Se encuentra en fojas de distinto tamaño y alguna de ellas es un recorte con manuscritos. Por la parte posterior se nota que el papel es reciclado de otras escrituras previas.
La primera foja, deja el texto inconcluso:
“Continuaremos hoy nuestra trayectoria por los caminos del jazz y de la música afro norteamericana y nos detendremos en los cantos de danza de los negros de la Unión. Siempre se ha insistido en el pathos trágico, en el "tono" patético que encierra el cancionero afroamericano. Es incuestionable que la mayor parte de la música negra está saturada de un transido dramatismo, de un fondo de tristeza irremisible, que deja ver a trasluz el telón de fondo de la esclavitud. Por eso es que no se equivocó Juan Valera al insistir en el idéntico acento que presenta toda la música americana, a causa del influjo del negro. Porque hasta en las expresiones más exuberantes del jazz se advierte, entre líneas, un estado de ánimo acongojado.
Pero este hecho no significa que el negro no posea, como los demás pueblos, una serie de especies musicales que rezumen una jocunda y chispeante exultación, un irresistible joie de vivre. Son las surgidas en los momentos de esparcimiento y diversión que también los tuvo, aun en las tinieblas de la esclavitud. Y entre éstas se destacan con perfil propio las vinculadas con la danza y que se cultivan en las suckey jumps o fiestas coreográficas afro norteamericanas.
Aunque los cantos de danza no han sido objeto de aquilatados estudios, no puede ponerse en tela de juicio la singular trascendencia que exhiben, no sólo desde el punto de mira formal, sino también desde el ángulo expresivo. Porque las melodías de los cantos de danza ilustran con evidente nitidez varias de las genuinas características que acompañan a la música negra. Entre ellas, sus ritmos fluidos y elásticos, la frecuente polirrítmia, la abundancia de sincopas, el swing, que iba a ser uno de los elementos estéticos más importantes del jazz; etcétera. Y todo ello, dentro de una línea melódica esquemática, de carácter a veces fragmentario, que denuncia el fontanar de”
Sigue: LA DANZA NEGRA, que tiene notas acerca de que era o no para LS1 (Radio Municipal e la Ciudad de Buenos Aires), o donde "insertar hoja”.
“Sobre la inclinación que muestra el negro hacia la música y la danza no es ya preciso insistir. Constituye un hecho axiomático. De ningún pueblo del mundo existe una bibliografía tan copiosa para abonar este irrefutable aserto. No hay libro, entre los miles dejados por viajeros, misioneros, publicistas de recuerdos, escritores, naturalistas y antropólogos que visitaron el continente africano, así como los distintos países del Nuevo Mundo, en el que no se mencione, aunque sea al pasar, esta verdadera pasión, que hasta ha llegado a ser interpretada, por quienes deseen rebajar su dimensión humana, como una "tara" propia de grupos étnicos y culturas "primitivos".
Además, que al hemisferio del arte ha aportado una nueva sensibilidad, una dimensión nueva, caracterizada por un profundo expresionismo, por un dramatismo estremecido y por una descarnada y palpitante elocuencia, es algo que nadie, ni siquiera los más acérrimos detractores del hombre de color, se ha atrevido a llevar a la arena de la polémica.
Por eso no puede extrañar que el conde de Gobineau, que no se caracterizó, precisamente, por su simpatía hacia este sector étnico, haya declarado, sin ambages, que la "raza" negra es la "raza" del arte. Y Elie Fauré fué todavía más allá bastante más allá y llegó a expresar que el desarrollo estético de la "raza" blanca se debe a la influencia que sobre ella han ejercido las etnias de color. Porque en todas las épocas, en todos los meridianos y dentro de las múltiples facetas de las manifestaciones artísticas, la gente de Cam ha logrado destacarse con perfil y acento propios.
Ni siquiera la pesada cadena de vicisitudes que tuvo que arrastrar el negro en su forzoso tránsito al Nuevo Mundo, logró borrar esta tan arraigada como fructífera inclinación artística. Pues la verdad es que, ya en la nave esclavista, entonaba sus canciones y ejecutaba sus bailes, aunque no lo hacía espontáneamente, sino constreñido por el implacable látigo. Castro Alves, el gran poeta antiesclavista, en “O navío negreiro”, pinta el cuadro trágico de la danza en el siniestro barco que conducía el ébano humano.
Desde luego que el negrero, al obligarlo a cantar y danzar, tampoco buscaba deleitarse. Con ello trataba de neutralizar un fenómeno psíquico que se apoderaba del cargamento de siervos y amenazaba con diezmarlo o aniquilarlo por completo. Era un estado de honda melancolía, que agotaba las fuerzas morales y físicas del esclavo; que reducía al individuo a un estado de apatía, de irremisible tristeza y desesperación, el que todos los viajeros del África se han ocupado, y que encuentra expresión cabal en el vocablo intraducible banzo, incorporado al idioma portugués y originado entre los esclavos por éstos hurtados en el corazón del África.
Por eso, la letra de una canción de Angola dice: "El día que me yo muera, lloraré la danza", con lo cual se de sea expresar que el negro, al emprender el viaje sin retorno, experimentará, como el mayor de los pesares, el hecho de no poder bailar más... Por eso también uno de los mayores poetas africanos de lengua francesa, Léopold Sédar Senghor, escribió: "Nosotros somos los hombres de la Danza...".
Nota: "Aquí insertar hoja"
Es muy común que se hable de la danza negra en términos generales, sin discriminar si se trata de danzas africanas o afroamericanas, si son danzas seculares o litúrgicas. Porque la verdad es que entre el baile africano o afroamericano religioso y el profano, existe una profunda diferencia. La danza negra religiosa es fundamentalmente ritualística y se vincula con un ceremonial prefijado y tradicional, del que los bailarines no se apartan. Podría comparársela, en este sentido, con un ballet, en el que los distintos integrantes desempeñan diferentes papeles. Pues contrariamente a la creencia general, a este tipo de danzas africanas no está librado a la improvisación, sino que sus figuras, su mímica coreográfica, son producto de sucesivas ejecuciones, a través de las cuales se va fijando la coreografía, que luego cristaliza y se perpetúa a lo largo de los años y las generaciones.
Por ejemplo, Geoffrey Gorer, después de presenciar en el África occidental la danza de la fertilidad, que tanto lo sedujo, escribió: "Tan impresionados nos sentimos que rogamos que la repitieran. No alteraron ningún movimiento; la pantomima fué observada y realizada en la forma más exquisita. Parecía espontánea, pero difcilmente podía serlo, pues el ritmo de los tambores y las sonajas fue cuidadosamente observa-do".
Por nuestra parte, hemos podido observar personalmente la danza litúrgica de origen africano se lleva a cabo sobre la base de diseños coreográficos inmutables, que se trasmiten de padres a hijos. En los candomblés afro brasileños de Bahía, donde la tradición de Nigeria y Dahomey sobrevive con fuerza y rigidez inusitadas, cada dios o orixá posee sus bailes particulares, a través de cuya mímica "habla" y se comunica con los mortales.
Danzas Africanas (nota manuscrita)
DAN ZA
A pesar de los efectos de la transculturación, resulta evidente que el negro norteamericano no olvidó los patrones africanos de su coreografía. En efecto, la mayoría de los bailes negros exhiben un incuestionable carácter africano, aunque muchas veces las funciones de ellos hayan cambiado por causa de los cambios sociales a que fueron sometidos los esclavos y sus descendientes. En este sentido, Melville J. Herskovits ha dicho que "confirmado por las películas registradas en el África acerca de rituales negros exhiben una pasmosa similitud con los bailes de los negros norteamericanos" (he Myth of the Negro Past).
Por su parte, K. Dunhan ha dicho que la danza africana se mantuvo con menos intensidad africana en los Estados Unidos que en las Indias Occidentales y América del Sur. Pero aun así reconoce el africanismo que palpita en especies coreográficas como los de los cultos religiosos. En Georgia, Lydia Parrish encontró encontró muchos negros que recordaban y sabían bailar el shout, danza perteciente al ritual litúrgico afronorteamericano originado en la época de la esclavitud y similar al candomblé, el xangó y la macumba afro brasileños; al santería afro cubana, al Shangó, de Trinidad; etcétera.
En la esfera de las antiguas danzas afronorteamericanos caben el Pas Mala, el strut, el palmer house, el walking the dog, balling the jack, bunny hugh grizzly bear, etc. Muchas de estas danzas fueron estilizadas y "blanqueadas" por Vernon e Irene Castle, les cambiaron los nombres y las impusieron ante los públicos más "selectos" de Nueva York, París y Londres. Sin embargo, es- tos bailarines reconocían siempre la deuda que tenían con el compositor, instrumentista y director de orquesta James Reese Europe en cuanto al contacto y al aprendizaje de estas danzas. Por otra parte, la orquesta de este famoso músico los acompañaba en forma casi absoluta."
Valorización, destrucción y programación
Accruals
Sistema de arreglo
Área de condiciones de acceso y uso
Condiciones de acceso
El Archivo del Sistema de Bibliotecas de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, posee un régimen específico de consulta. En todos los casos, el usuario que desee acceder al archivo de manera presencial, deberá:
a) Solicitar un turno al personal de archivo, con los que se pactará el día y horario de la visita.
b) Completar una ficha en la que se requerirán sus datos personales y motivo de la su consulta.
c) Utilizar guantes descartables durante la manipulación de los documentos si no estuviesen ya disponibles en la web.
La modalidad de acceso y consulta del material determinada por la institución, tiende a facilitar el acceso al material y a la protección del patrimonio.
Se tendrá en cuenta la disponibilidad de tiempo, espacio y personal con que cuente al momento de la solicitud. El encargado del Archivo, detallará los documentos consultados (nº de caja y carpeta) y permanecerá con el usuario mientras manipule los mismos, para proteger la integridad de los bienes que custodia.
Podrán registrarse temporalmente fuera de la consulta los siguientes materiales: los fondos/documentos que no hayan sido organizados y/o catalogados, aquellos materiales cuyo estado de conservación no sea el adecuado para resistir el contacto directo, los documentos originales que estén en proceso de recuperación, estabilización y/o restauración.
Condiciones
Idioma del material
- español
Escritura del material
Notas sobre las lenguas y escrituras
Características físicas y requisitos técnicos
Instrumentos de descripción
Área de materiales relacionados
Existencia y localización de originales
Existencia y localización de copias
Unidades de descripción relacionadas
Área de notas
Puntos de acceso
Puntos de acceso por materia
Puntos de acceso por autoridad
- Ortíz Oderigo, Néstor (Productor)
Área de control de la descripción
Identificador de la descripción
Identificador de la institución
Reglas y/o convenciones usadas
Estado de elaboración
Nivel de detalle
Fechas de creación revisión eliminación
Idioma(s)
- español

