Ver descripción archivística
Unidad documental compuesta 000589 - Música africana y música Afroamericana
Parte de Fondo Néstor Ortíz Oderigo
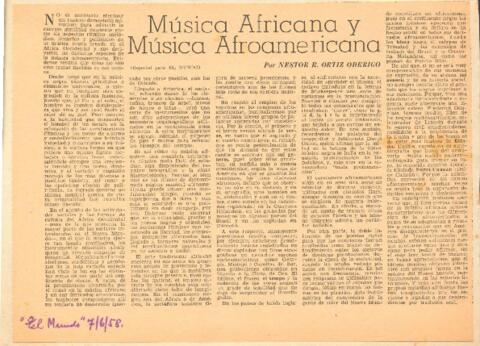
Área de identidad
Código de referencia
Título
Fecha(s)
Nivel de descripción
Volumen y soporte
Área de contexto
Nombre del productor
Historia biográfica
Sus primeros artículos aparecieron en la revista “Fonos” en 1928. Luego colaboró en diarios y revistas de todo el mundo como “La Nación”, “El Mundo”, “Nosotros”, “Lea y Vea”, “Davat”,“Saber Vivir”, “Sustancia”, “Associated Negro Press”, “Oportunity”, “Playback”, “Jazz
Magazine”, “Hot Club Magazine”, “Música Jazz”, “Pensamiento da América”, “Folha da Manha”, “Ritmo”, “Quilombo”, “Mundo Uruguayo”, “Rhythme”, “Australian Jazz Quarterly”.
Néstor Ortiz Oderigo había comenzado a entusiasmarse con la música de los afronorteamericanos a los catorce años. El amor por el jazz lo había conducido a interesarse en la cultura negra de toda Latinoamérica, en particular del Río de la Plata.
Murió en 1996, a los 84 años de edad. Su viuda donó la inmensa colección de libros sobre temas antropológicos, discos, tallas y tambores al Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su sobrina, Alicia Dujovne Ortiz, donó material inédito a la Universidad de Tres de Febrero para dar a conocer parte de la obra que no fue publicada por el autor.
Murió en 1996, a los 84 años de edad.
Institución archivística
Historia archivística
Origen del ingreso o transferencia
Área de contenido y estructura
Alcance y contenido
El PDF corresponde al recorte de un artículo aparecido en Diario El Mundo, el día 7 de junio de 1958, el que se encuentra pegado a una foja blanca (amarillenta por el contacto con el papel ácido de la publicación).
El texto del mismo se transcribe:
"No es necesario efectuar un rastreo demasiado minucioso para advertir la enorme similitud existente entre los aspectos rítmico, melódico, tímbrico y polifónico de la música negra creada en el África Occidental y sus derivados, las distintas especies de la música afroamericana. Evidente resulta que éstas no son sino ramas nacidas de ese tronco.
Desde luego que en la música negra existen principios o elementos universales, lo mismo que en cualquier otra expresión de la cultura humana, puesto que, al fin y al cabo, el hombre es hombre dondequiera que viva y sea cual fuere el color de su piel. Pero merced a la habilidad que demuestra el hombre de tez oscura en la colocación de las acentuaciones rítmicas y las notas de adorno y embellecimiento que brindan variedad y dinamismo a su música; a la curiosa forma en que reitera una misma figura melódica o idéntica frase, imprimiéndole siempre una creciente tensión y una nueva dinámica, y al variado y exquisito manejo de los más diversos e insólitos timbres, así como a los opulentos efectos de polirritmia, ha logrado generar un idioma musical acerca de cuya originalidad hoy resulta ocioso discutir.
En el ámbito de las actividades sociales y las formas de cultura del África Occidental zona de la que provenía la mayor parte de los esclavos introducidos en el Nuevo Mundo, en el que la música ejerce tan honda gravitación, los instrumentos musicales alcanzaron un elevado diapasón de desarrollo. Membranófonos, idiófonos, cordófonos y aerófonos de la más variada especie han visto la luz en las distintas zonas de esa parte del continente de ébano. A causa de la preeminencia alcanzada por el ritmo en la música africana y en sus derivados americanos, Jos tambores conquistaron allí un tesitura de desarrollo ignorado por otros pueblos, aun los de Oriente.
Llegado a América, el esclavo, echando mano de los elementos a su alcance huesos, cañas. troncos de árbol, trozos de hierro o latas creó una serie de instrumentos que no son sino adaptaciones de los miembros órgano gráficos utilizados en la mencionada zona africana. A estos instrumentos se agrega, además, el golpeteo de pies y manos para señalar los tiempos del compás.
Es así cómo su música adquiere una compleja estructura rítmica nada fácil de estudiar, aun disponiendo del registro fonográfico y la cinta magnetofónica. Porque, si bien uno de los ritmos de determinada página musical afroamericana puede acusar una configuración simple, cuando se superponen dos o tres y aún más, el resultado es una polirritmia sin duda compleja. Por eso, Daleroze pudo aseverar que, en la actualidad, gracias a los ritmos negros y orientales, las sucesiones ritmicas han re- cobrado su libertad, los compa- ses desiguales alternados han llegado a tornarse naturales y las acentuaciones caprichosas ya no asustan a nadie.
El arte tradicional africano encierra en sus arcas un generoso acopio de proverbios y leyendas, en los que la metáfora está siempre presente, pues entre los nativos, el empleo directo de los vocablos está considerado como falto de imaginación. En el cancionero negro, sea del África o de América, la metáfora también figura de manera prominente, y los cantos con doble intención constituyen uno de los filones más ricos de esa cantera musical.
En cuanto al empleo de los vocablos en las canciones afroamericanas, puntualicemos que se utilizan breves grupos de palabras reiteradas con insistencia. Por lo común, el primero y el tercer versos ofician de verse, en tanto que el segundo y el cuarto constituyen el refrán, que se repite generalmente de que los idiomas en que estos cantos se entonan son sui generis, pues sobre ellos gravitan, en medida más o menos considerable, según la zona de América en que se generen las canciones, los ricos dialectos africanos, Influjo que se observa no sólo en su sintaxis y en su ortografía, sino también en su entonación y aun en el timbre, como sucede en las canciones registradas en la Guayana Holandesa, en las grabadas por nosotros en algunas partes del Brasil y en las captadas en Curaçao.
A este respecto, sumamente provechoso resulta comparar, por ejemplo, canciones genuinamente negras registradas en discos captados con fines etnográficos en estados sureños norteamericanos, como Georgia, Mississippi o Carolina del Sur, con grabaciones obtenidas en Nigeria o la Costa de Oro. El timbre, el fraseo, el tempo y la cadencia de las voces acusan un grado de similitud que no deja de sorprender al investigador.
En los países de habla inglesa, al enfrentarse con la necesidad de aprender el idioma, el esclavo introdujo en la lengua de Shakespeare una serie de variantes en la pronunciación. Suavizó o eliminó por completo todas las consonantes que le resultaban "duras", como la g. la d, la t y la r. imprimiendo al inglés un acento pintoresco, que brinda a sus cantos un exquisito sabor. En este sentido, recordemos las palabras del compositor y folklorista David Guion, quien afirmó que la mitad de la belleza de la típica música negra se halla en la exquisita pronunciación de las palabras, y, más aún, en la encantadora "mala pronunciación".
El cancionero afroamericano aloja en su seno una serie de especies de diverso carácter, utilizadas con distintos fines. aunque también es común que se empleen de manera intercambiable. En efecto, a menudo un canto de trabajo oficia de canción fúnebre y un himno litúrgico adopta un carácter bailable.
Por otra parte, la doble intención de las poesías sirvió para que las canciones fueran empleadas como medio de entendimiento entre los esclavos de distintas plantaciones, durante la época de la esclavitud, cuando les estaba vedado ponerse en comunicación. Es así como, con frecuencia, canciones religiosas se utilizaban para lanzar sátiras al capataz que dirigía, látigo en mano, las faenas en los plantíos. Esta índole satírica del cancionero de la gente de color del Nuevo Mundo constituye un africanismo, pues en el continente negro los cantos irónicos aparecen con frecuencia y su influjo se ha hecho sentir en todos sus derivados afroamericanos, desde los blues hasta el calypso de Trinidad y las canciones de trabajo del Brasil y la Guaya- na Holandesa, así como las plenas de Puerto Rico.
De ahí que, si no se está muy compenetrado de sus maneras de expresión, de su idioma sui generis y de su historia social, no siempre resulte claro el sentido que los negros imprimen a sus canciones. Porque, tras una apariencia intrascendente o ingenua, suele albergarse una intención aviesa. Frederick Douglass, famoso orador, líder de los negros norteamericanos, colaborador de Lincoln durante la guerra civil estadounidense, candidato a la presidencia de la Unión y uno de los hombres de color más ilustres de Estados Unidos, cuenta en su autobiografía que huyó del cautiverio -habia nacido esclavo- utilizando, para tramar su fuga, la conocida canción litúrgica titulada Sweet Canaan (Dulce Canaán). Porque la auténtica expresión de los cantos afroamericanos muchas veces se oculta tras la caparazón de sutiles imágenes y simbolismos. En conclusión, podemos aseverar que, si bien ciertas ramas de la música africana acusan características que las diferencian de la afroamericana, a causa de su adaptación a rituales o ceremonias que en América desaparecieron en el proceso de transculturación, en cambio, existen suficientes rasgos similares entre una y otra como para poder afirmar, sin el más leve temor de incurrir en falsas apreciaciones, que el idioma musical africano sobrevive con singular fuerza en la música del Nuevo Mundo, particularmente en las especies litúrgicas. Y más aún, hasta las propias melodías africanas fueron trasplantadas por los esclavos y legadas a sus descendientes por tradición oral.
Por NESTOR R. ORTIZ ODERIGO"
Valorización, destrucción y programación
Accruals
Sistema de arreglo
Área de condiciones de acceso y uso
Condiciones de acceso
Condiciones
Idioma del material
- español
Escritura del material
Notas sobre las lenguas y escrituras
Características físicas y requisitos técnicos
Instrumentos de descripción
Área de materiales relacionados
Existencia y localización de originales
Existencia y localización de copias
Unidades de descripción relacionadas
Área de notas
Notas
Puntos de acceso
Puntos de acceso por materia
Puntos de acceso por lugar
Puntos de acceso por autoridad
- Ortíz Oderigo, Néstor (Productor)
Área de control de la descripción
Identificador de la descripción
Identificador de la institución
Reglas y/o convenciones usadas
Estado de elaboración
Nivel de detalle
Fechas de creación revisión eliminación
Idioma(s)
- español

